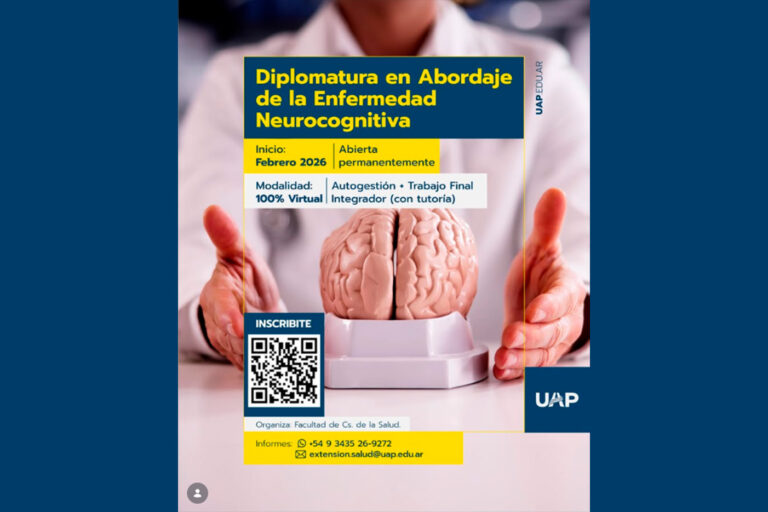En este texto, el Dr. René Smith afirma que el Día del Maestro es una ocasión propicia para revalorar la tarea docente. Vamos a reflexionar aquí acerca de algunas de sus manifestaciones.
El Día del Maestro en la Argentina, 11 de septiembre, recuerda a Domingo F. Sarmiento, fallecido en ese día de 1888. Aunque fue un personaje político discutido, su perspectiva de la educación fue original en tiempos en los que la educación primaria en América Latina permanecía en un letargo profundo. Entre las influencias que incidieron en Sarmiento, su contacto con la obra del jesuita chileno Manuel Lacunza (La venida del Mesías en gloria y majestad), le permitió inscribir a la educación básica en un concepto de tiempo distinto, dinámico. La doctrina del regreso de Cristo a la tierra reconstruyó el significado de tiempo que la Edad Media había expulsado y que la Modernidad no alcanzaba a remover. Descubierto el tiempo de base bíblica, fue posible marcar un porqué y un rumbo para la educación argentina.
Pero antes de Sarmiento, y antes de que apareciera la Iglesia Adventista, Francisco Ramos Mejía (1773-1828), surgió en el escenario como promotor de la gesta libertadora de la región del Plata. Este, de origen católico, fue el primer maestro adventista en estas tierras. Sus convicciones respondieron a la lectura de la Biblia. Luego también entró en contacto con la obra de Lacunza. No sólo fue promotor de la doctrina del regreso de Cristo (hasta entonces acallada en la región del Plata), sino que en su estancia estableció a su modo las seis primeras escuelas. Su capacidad de maestro se concretó a favor de los nativos que trabajaban sus campos. La instrucción incluía la capacitación para el laboreo de la tierra, la producción de artesanías y las enseñanzas prácticas. También enseñó a reconocer al Dios de la Biblia. Además, Ramos Mejía hacía especial énfasis en la observancia de los 10 Mandamientos, particularmente en el “no matarás”, “no hurtarás”, y en el reconocimiento del sábado como día de reposo. Constan, además, documentos acerca del trato benigno que desarrolló Ramos Mejía en su papel de maestro.
Pero aquellos impulsos iniciales se perdieron. La doctrina del regreso de Jesús y el reavivamiento religioso y educacional se apagaron. El interés por la educación primaria que incluía el conocimiento de Dios se extinguió. Pero entre tanto la Ley Avellaneda (1878) favoreció la entrada de inmigrantes, mayormente de familias de agricultores europeos. Estas se extendieron por el territorio argentino y fueron un antecedente significativo de la educación primaria adventista. Estas familias de campesinos provenían de distintas confesiones. Las caracterizaba un fuerte compromiso religioso. La provincia de Entre Ríos (entre otras) fue escenario de un particular interés de las familias por la educación de sus hijos. La dispersión de estas por los campos de la nueva patria no impidió proveer de educación intencional para los niños en el marco de la cosmovisión que los impulsaba. Estos grupos extranjeros trajeron una práctica usual en sus países de origen: el desarrollo de las escuelas de familia. Ajenos a las reglas imperantes aquí, proveyeron a la educación por modo propio. Esta práctica respondía a la necesidad de brindar el acceso a la lectura de la Biblia para todos los integrantes de la comunidad. Para el caso, se unían algunas familias y contrataban a un maestro para alfabetizar a sus hijos. Otras veces, las personas mayores de la agrupación familiar que dominaban le lectoescritura y el cálculo, asumían el rol docente. Los tiempos de escolarización variaban. La escuela de hogar acababa su misión cuando el grupo estaba alfabetizado. O, si quedaban unos pocos, se unían a otro que todavía seguía. Fueron escuelas móviles, para edades y niveles diferentes al mismo tiempo. Hacia fines del siglo XIX algunas de estas escuelas fueron absorbidas por los establecimientos oficiales que iban surgiendo. Sin embargo, las familias que fueron aceptando el adventismo, a partir del 1890, la práctica de las escuelas de familia se fortaleció. Los libros de texto más usados fueron la Biblia y el Himnario. Algunas de estas escuelas del hogar dieron lugar a establecimientos sólidos junto a las iglesias, reconocidos luego por el Estado Provincial como escuelas formales.
Ahora, el silencio que había seguido a la obra pedagógica de Ramos Mejía, fue removido. Pero junto con ello se fue afianzando la necesidad de formar maestros y pastores que lideraran la nueva fe. Las familias que tan celosamente contribuyeron a colocar las bases de la educación primaria adventista, ahora desde la nueva fe, fortalecieron la idea de preparar misioneros que pudieran apoyar a las iglesias y a las escuelas que emergían. En ese sentido consideraron la necesidad de la creación de una institución que preparara a los líderes. La formación de pastores y maestros comenzó a concretarse cuando en 1898 se decidió la creación de una institución que asumiera esta misión. El surgimiento del Colegio Camarero, luego Colegio Adventista del Plata, luego Universidad Adventista del Plata, comenzó a cubrir estas necesidades. En el primer año de funcionamiento hubo 23 alumnos.
La mayoría de los estudiantes no aspiraba a obtener un título académico. Su interés se centraba en adquirir los conocimientos principales de la Biblia, de la historia, de la geografía, de la música, de la fisiología e higiene, para salir, luego, como portadores de un mensaje multifacético de redención. Los primeros maestros y pastores salieron a cumplir su misión sin distinción demarcatoria de carrera profesionales.
En 1904 el gobierno de la provincia de Entre Ríos programó jornadas especiales para todos los docentes de la Provincia que no contaban con el título de maestro. De estas se valieron algunos docentes que lideraban las escuelas de familia y también alguno del personal del Colegio, que no había tenido título docente reconocido por la Provincia.
En 1908 comenzaron a definirse las competencias curriculares de la enseñanza que atenderían mejor los intereses vocacionales de los alumnos del Colegio.
Otro refuerzo apareció en el Colegio a partir de 1923. Desde entonces se desarrollaron las escuelas de verano para docentes que no contaban con la habilitación legal para enseñar. Así quedaban autorizados para la docencia luego de un examen ante las autoridades de la Provincia. Algunos docentes de las escuelas de familia también se beneficiaron.
En 1924 se diferenciaron con claridad tres especialidades de la enseñanza del Colegio: teología, magisterio y comercio. Pero luego, el curso de magisterio que por muchos años fue impartido como una carrera privada, en 1953 obtuvo el reconocimiento del Estado para la formación de maestros que, habiendo cursado tres años de secundaria como ciclo básico, cursaran dos años más para egresar con el título oficial de Maestros Nacionales. El plan prosperó. Luego, la Institución favoreció a que sus egresados continuaran un año más para obtener el título de Maestro Superior, de gestión interna.
En el 1971 la formación docente pasó al nivel terciario dispuesto por las autoridades nacionales. Con el tiempo, la Institución previó, además, la formación para la docencia preescolar. Varios ajustes y adaptaciones perfeccionaron el desarrollo de estas carreras profesionales reconocidas por el Estado.
Hoy la formación docente sigue siendo prioritaria en un mundo cambiante, marcado por tendencias pedagógicas dispersantes que ponen en jaque la formación docente contemporánea. Mientras tanto, haciendo frente a las propuestas actuales, la formación que brinda el Profesorado para la Enseñanza Primaria y el Profesorado para la Educación Inicial, no perdieron el sentido de misión y de urgencia.
Las vertientes iniciales escasamente conocidas, empezaron en forma visible con Lacunza, continuaron con Ramos Mejía y con muchos centenares más que asumieron a la educación como apostolado. Muchos buenos maestros desplegaron su misión social y salvífica en el pasado. Nunca fueron suficientes. Hoy tampoco. Pero si la ocasión se vuelve propicia, el llamado a la docencia sigue abierto.
Dr. René Smith